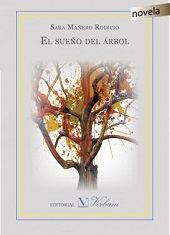(Fotografía de Evelio Miñano)
Sara Mañero (Madrid, 1961) es Licenciada en Anglogermánicas y doctora en Hispánicas por la Universidad de Valencia. Su vida profesional se ha dividido entre ambas lenguas.
Como agregada del antiguo cuerpo de agregados de instituto desde 1986, ha impartido docencia de inglés en diversos institutos de la Comunidad Valenciana, donde realizó sus estudios y lleva viviendo más de treinta años. Asimismo, ha llevado a cabo diversas traducciones del inglés; algunas han servido de texto a representaciones teatrales y otras han sido publicadas: La Comedia de las equivocaciones, de W. Shakespeare, Gregal, 1987, ediciones en castellano y en valenciano. Two Legends, de Ted Hughes, en Clásicos de la Lengua Inglesa en Traducción, Universidad de Extremadura. FourQuartets, de T.S.Eliot: Burnt Norton and East Cooker, Dianium, UNED, 1990.
Como hispanista, ha realizado su tesis doctoral sobre el Arcipreste de Talavera, ganando el premio de la Real Academia Española —Premio Fernández Abril— en febrero de 1996. Sobre este tema tiene publicados varios artículos: “El amor heroico en El Arcipreste de Talavera de Alfonso Martínez de Toledo”, Encuentros sobre el Amor, Universidad de Zaragoza, 1993. “El Arcipreste de Talavera: destinatario cortesano como elemento configurador”, en Historias y Ficciones: Coloquio sobre la Literatura del siglo XV, Universitat de Valencia, 1992. “Citas bíblicas en el Arcipreste de Talavera”, RILCE, Universidad de Navarra, 1996. Así como el libro: El arcipreste de Talavera de Alfonso Martínez de Toledo, CSIC Diputación de Toledo, 1997.
En el terreno de la ficción, ha publicado dos novelas: Mientras sorprendan los días (Hades, 2015) y El sueño del árbol (Verbum, 2015).
Si desea establecer contacto en Facebook con Sara Mañero, pinche aquí
Incluimos a continuación un fragmento de su novela, El sueño del árbol y la portada de la misma.
Muchas tardes, acabadas las faenas del campo, se iban juntos al bosque a reconocer los árboles y descubrir qué hacer con sus maderas. Arnaldo pronto supo que de la misma familia eran el lugon y el camagon, con sus preciosas maderas entre el rojo y el amarillo, sus grandes vetas negras y fácil pulido; que la blanca madera del laneti era elástica y flexible; que la del narra, de vistosas vetas y hermoso acabado, iba del amarillo al rojo obscuro; que la del bitanhot, pese a su olorosa resina y su tono rojizo, era áspera y fibrosa; que la del sampaloc o tamarindo era fuerte y sus raíces hermosas; la del tangan, incorruptible al agua; pero la reina de todas las maderas era la del tindalo, con su rojo encendido que ennegrece con el tiempo, sólida y olorosa; y preciosa también era la del gigantesco dao, de tronco claro y recto que había que secar con esmero para que no se doblase.
Cuando encontraban una pieza que les parecía adecuada, ya fuese una gruesa rama arrancada por el viento o un leño abandonado, lo primero que hacían era limpiarlo de su corteza; pero antes, con suavidad, recorrían los surcos más o menos rugosos de su superficie, buscando los nudos, las diminutas heridas, cualquier irregularidad que contase su historia. Gumad-ang insistía en cerrar los ojos, pues sin la vista se despertaba la piel, decía. Era importante que las yemas de los dedos recordasen cada pequeño detalle porque, después, ya sin la capa exterior, la madera seguía mostrando aquellos rasgos más íntimos que determinarían que pudiese convertirse en un bello objeto o quizá, tan sólo, en algo útil. En silencio, acariciando con suavidad la superficie ya limpia, reconocían las mínimas imperfecciones que les permitirían arrancar finas astillas sin que ninguna grieta pudiese hacer peligrar la talla futura. Observaban si las virutas se rizaban o si se mantenían firmes, si rompía en astillas largas o cortas, fibrosas o porosas, o si, por el contrario, rompía a tronco. Y cuando llegaban al corazón de la madera, Gumad-ang suplicaba a la materia inerte que mostrase su imagen secreta, el objeto que escondía su sueño de árbol, de puno.
Después, sólo era ya cuestión de paciencia. Antes o después iba surgiendo la forma, apareciendo la figura que había ido evolucionando a lo largo del proceso. Arnaldo se asombraba al ver cómo lo que iba a ser un caballo se convertía en un pájaro, cómo lo que deseaba que fuese un jarro se quedaba en un cuenco. Porque, aunque se sintiese incapaz de hablarle a un trozo de madera, reconocía que algo de magia había allí, en ese curioso modo en que ésta imponía su voluntad. Gumad-ang se reía al ver su sorpresa, al comprender que la mirada que el muchacho dirigía a su obra no era de orgullo, sino de admiración por cómo la talla se había abierto camino a pesar de su propia voluntad y su torpeza. Y le insistía en la importancia de que sólo la piel percibiese el tacto inconfundible de cada minúsculo fragmento del árbol, porque sólo a los dedos dejaría el puno distinguir su esencia.
– ¡No mata, no ulo! ¡Daliri! ¡Daliri y uno!–Le decía, incapaz de traducir, y Arnaldo le repetía,
– ¡Ni el ojo ni la cabeza! Sólo los dedos, daliri, los dedos; y el corazón, uno.
– ¡Daliri, sí, daliri! –insistía Gumad-ang.
Saquiod les miraba siempre sonriente, mientras él dedicaba su esfuerzo a tallar utensilios necesarios o pequeñas figuritas que regalaba a sus hermanos. En una ocasión, hizo un hermoso cuenco, suave como las hojas del ylangylang porque lo había pulido una y otra vez con una áspera cola de caballo hervida y secada, ofreciéndoselo a Arnaldo para que le protegiese, pues estaba hecho de la madera del manungal y el sabor amargo con que ésta impregnaba cualquier líquido que contuviese ayudaba a no contraer la fiebre. Arnaldo agradeció el regalo de corazón, pues había descubierto en la hacienda que ese árbol, al que los frailes llamaban de la quina, tenía cualidades reconocidas; pero, sobre todo, admiró la suavidad de su tacto liso y rogó a su amigo que le enseñase a conseguirlo. Así descubrió cómo pegar conchas trituradas, semillas y arena sobre un fragmento de estera o de papel hecho de la corteza del balibago o de la caña decogon, para luego frotarlo contra la madera; supo, también, que debía preparar varias tiras con materiales de distinto grosor para ir utilizándolos en el sentido de la veta, desde el más grueso al más fino y que sólo de su paciencia dependería el resultado.
A fin de que el proceso fuese completo, Mandi le enseñó a tejer las fibras del abacá para obtener un tejido que llamaba sinamay y otro llamado buri, a partir de las hojas del árbol del mismo nombre. Sobre ellos extendía una capa de una especie de engrudo que obtenía de la corteza del antipolo y que al secarse se convertía en un fuerte adhesivo, siendo imposible despegar nada de lo que hubiese tocado cuando aún estaba húmedo. Cuando ya supo pulir las tallas, le enseñó que de la resina del panaose podía extraer un aceite con el que cubrir la madera para protegerla de las hormigas anay, que de la corteza de algunas plantas se podían obtener sustancias para colorearla, si así se deseaba, y que con la resina del elemí se le podía dar un acabado perfecto y duradero.